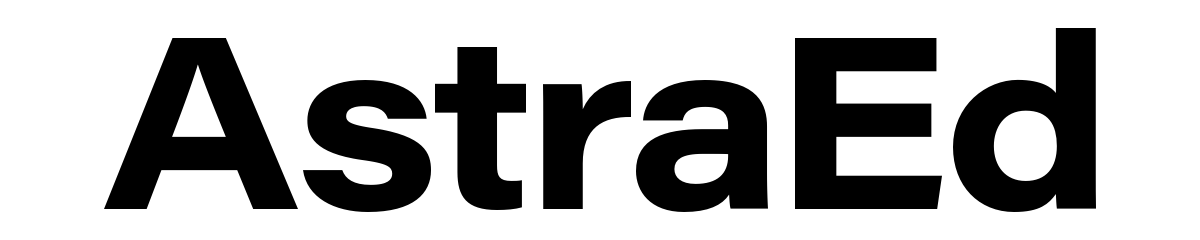En 1928, el científico escocés Alexander Fleming estaba estudiando bacterias bajo su microscopio. Pero tenía un problema. Un extraño molde había aparecido en sus muestras, interrumpiendo su experimento. Entonces Fleming pasó a notar algo interesante: Las bacterias no crecieron cerca del misterioso moho. Completamente por accidente, Fleming hizo uno de los grandes avances médicos de la historia: descubrió la penicilina.
En mi propia carrera como científico, inventor y gerente, he visto repetir la experiencia de Fleming una y otra vez: una gran innovación emerge no en el centro del campo de enfoque de una empresa, sino en su periferia. En la década de 1970, por ejemplo, formaba parte de un gran equipo del MIT que trabajaba en inteligencia artificial. Pasamos incontables horas desarrollando software para el procesamiento del lenguaje y el razonamiento. Pero mientras estábamos trabajando hacia nuestro objetivo, también estábamos haciendo el tonto en el costado. Teníamos a nuestra disposición una enorme cantidad de potencia informática, y la usamos para crear software básico para intercambiar mensajes de texto con colegas. También hackeamos juntos algunos juegos de ordenador. Al final resultó que tanto el correo electrónico como los videojuegos se convirtieron en industrias de miles de millones de dólares (aunque no pudimos ver su potencial comercial en ese momento). ¿Y la inteligencia artificial? Sigue siendo un problema de investigación.
Eso no quiere decir que hubiéramos estado mejor si los directores del laboratorio nos hubieran dado las computadoras y nos hubieran dejado escapar. La mayor parte de la innovación no es arbitraria, solo está oculta en la masa de trabajo realizado en la búsqueda de algún otro objetivo. Cuando cofundé Thinking Machines a principios de la década de 1980, creímos que el próximo gran premio en hardware serían supercomputadoras con un procesamiento masivo paralelo, y ahí es donde centramos nuestra inversión y nuestra energía. Pero también tuvimos que desarrollar unidades de disco para esas máquinas, y lo hicimos creando lo que se llama una matriz de discos paralelos. El arreglo de discos no era el objetivo principal de nuestros esfuerzos de I+D, sino uno de los muchos subproductos.
Mientras trabajábamos en el procesamiento paralelo, aprendimos que podía aplicarse a una gama mucho más amplia de problemas informáticos de lo que habíamos pensado originalmente. Esto, desafortunadamente, atrajo el interés de los fabricantes de mainframe establecidos, que tenían la escala para producir y soportar supercomputadoras de manera más eficiente que una pequeña empresa como Thinking Machines podría. Pero los arreglos de discos eran un asunto diferente: eran la clave para crear bases de datos muy grandes, y eran un producto lo suficientemente simple como para ser desarrollado de manera efectiva por las Startups. EMC y otras empresas entonces pequeñas se centraron en arreglos de discos como tecnología básica para el almacenamiento de datos, mientras continuamos desarrollando procesamiento paralelo. Eventualmente obtuvimos tarifas de licencia importantes para los arreglos de discos, pero perdimos la oportunidad de liderar una industria.
Todo el mundo sabe que la innovación es arriesgada, y es raro que llegues a tu destino esperado. Pero tal vez ese destino no sea tan importante. Tal vez a lo que deberías prestar atención son los pequeños desvíos que tomas a lo largo del camino: es por esos caminos y caminos traseros donde normalmente se encuentra el verdadero payoff. Tal vez, de hecho, el mayor riesgo de innovación radica en apegarse demasiado a sus planes.
—
Danny Hillis
Via HBR.org