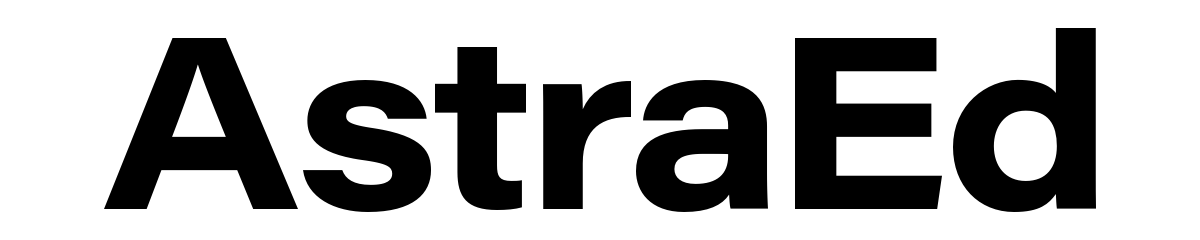•••
Pensemos en dos escenas del noticiero que algún día narrarán la década de 1980:
Es enero de 1983 y Martin Siegel está en el vestíbulo del Plaza Hotel de Nueva York. Siegel, aunque solo tiene treinta y tantos años, ya es uno de los negociadores más famosos de Wall Street, ya que se convirtió en vicepresidente de pleno derecho de Kidder Peabody apenas tres años después de unirse a la firma en 1971. Para 1983, es el oficial mejor pagado de Kidder y el inventor o perfeccionador de algunas de las maniobras de adquisición más creativas de Wall Street.
Pero Siegel no está en el Plaza para comer con un posible cliente o para elaborar una nueva estrategia de defensa ante una adquisición. A una hora determinada, un mensajero con un maletín pasa junto a Siegel y dice en voz baja: «Semáforo en rojo». Siegel sigue el ejemplo y responde: «Luz verde». El maletín cambia de manos y Martin Siegel se va a su casa. Allí, en su apartamento del Upper East Side, abre el maletín y encuentra montones de productos nítidos y bien envueltos$ 100 billetes. A través de una propina bursátil ilícita a Ivan Boesky (a la que seguirán muchas más), este hombre ya rico se convierte$ 150.000 más ricos.
Ahora es el verano de 1990 y los mercados financieros de todo el mundo observan de cerca cómo Kohlberg Kravis Roberts & Company (KKR) diseña una turbulenta reestructuración financiera de RJR Nabisco, la mayor y quizás la más complicada compra apalancada de la historia. KKR sube hábilmente$ 1.700 millones en nuevas acciones ordinarias, pide préstamos$ 2.250 millones de bancos comerciales, emisiones casi$ 2000 millones en acciones preferentes convertibles y retira miles de millones de dólares en problemáticos bonos basura.
Así continúa la historia de éxito de RJR Nabisco. Louis Gerstner, según todos los informes, uno de los directores de grandes empresas más astutos de los Estados Unidos, ha sustituido a Ross Johnson, por la mayoría de los informes, uno de los directores de grandes empresas más arrogantes de los Estados Unidos. Gerstner está implementando una serie de reformas organizativas, operativas y estratégicas diseñadas para que RJR Nabisco sea más ágil, rentable y esté menos plagado de políticas territoriales. El resultado es un aumento masivo del valor accionarial. Cuando la LBO original se aprobó a principios de 1989, los accionistas de RJR Nabisco recibieron una prima de$ 12 mil millones. Para el verano de 1991, el «nuevo» RJR Nabisco crea un adicional$ 5000 millones en valor, con unas asombrosas ganancias totales para los accionistas de$ 17 mil millones.
Según James Stewart, autor de La guarida de los ladrones, y fuente de las imágenes del Hotel Plaza, el significado de la década de 1980 está en las historias de crímenes reales de Martin Siegel, Dennis Levine, Ivan Boesky y Michael Milken, participantes en lo que Stewart considera «la mayor conspiración criminal que el mundo financiero haya conocido». La acusación y el encarcelamiento de Milken y compañía marcan el comienzo del fin de una era y devuelven la cordura y la integridad a los mercados de capitales.
Según el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard Michael Jensen, uno de los académicos de finanzas más influyentes de su generación y fuente de las estimaciones de creación de valor de RJR Nabisco, la década representa un triunfo de la innovación financiera. La reestructuración de las empresas estadounidenses «generó grandes ganancias para los accionistas y para la economía en su conjunto». Se derrumbó, sostiene Jensen, en gran medida a manos de la reacción política de las grandes empresas, los grandes trabajadores y los grandes medios de comunicación, «grupos cuyo poder e influencia se han visto desafiados» por las fuerzas del cambio.
Como escenas de un noticiero, ambas tomas son precisas e instructivas. Como explicación de los acontecimientos de la década, cada una se queda corta. Las batallas por la toma del poder de la década de 1980 han dado paso a una batalla por su significado y su legado. Pero se está librando esa batalla en los lugares equivocados. Estamos ocupados evaluando la culpa y la culpa, discutiendo sobre el bien y el mal. Esta obra de moralidad, por satisfactoria que sea, oculta los problemas reales: la causa y el efecto económicos y las consecuencias sociales de lo ocurrido. Sin una forma más rica de entender la década de 1980, no podemos desentrañar los complicados y contradictorios resultados de la década.
Es tentador (y práctico) limitar nuestra visión a los lados oscuros de la década. Centrarse en la delincuencia y la codicia hace que la década de 1980 sea más fácil de aceptar al facilitar su despido: los sinvergüenzas están tras las rejas; los banqueros de inversión menores de edad y sobrepagados buscan trabajo; y la crisis crediticia, por dolorosa que sea, ha detenido al gigante de las adquisiciones. Es mejor (ciertamente más sencillo) etiquetar la década y seguir adelante.
Ese instinto anima la novela de 1987 de Tom Wolfe, La hoguera de las vanidades, cuyo evocador título evoca la justa indignación de la Florencia del siglo XV y las llamas limpiadoras del reformador y mártir Savanarola. Sin embargo, el peligro es que la repulsión por las fechorías individuales e institucionales también devore las poderosas ideas de la década de 1980: que los excesos de nuestra reacción pueden hacer tanto daño como los excesos que pretenden curar.
Un verdadero ajuste de cuentas con la década de 1980 debe analizar tanto la economía como las ilegalidades, tanto la creación de valor como los costes sociales. De lo contrario, en una prisa simplista por emitir un juicio, corremos el riesgo de convertirnos La hoguera de las vanidades en La vanidad de las hogueras.
¿La década de 1980 fue por el crimen?
El 3 de marzo de 1991, Michael Milken ingresó en una prisión federal de Pleasanton, California. Para la mayoría de nosotros, la caída del financiero más poderoso de los Estados Unidos fue a la vez preocupante y tranquilizadora. Preocupante, porque era un impresionante símbolo del comportamiento ilegal desenfrenado en los mercados financieros. Reconfortante, porque confirmó nuestra fe en que los malos, incluso los más ricos y poderosos, acaban siendo atrapados y pagan el precio.
Cualquier debate sobre la criminalidad de Wall Street en la década de 1980 debe empezar con James Stewart, cuyo Guarida de ladrones es uno de los libros sobre negocios y finanzas más fascinantes de la historia, un libro digno de su tema como pocos libros de negocios lo son. Stewart aporta precisión clínica a su tarea. Nos da fechas, horas, lugares y nombres. Nos reunimos con los gerentes del banco de las Islas Caimán donde Dennis Levine abrió su cuenta secreta. Nos quedamos fuera de las puertas cuando dos de los conspiradores de la red de Levine, Ilan Reich y Robert Wilkis, entran en una prisión federal de Danbury, Connecticut. Vemos a Michael Milken dar instrucciones a Ivan Boesky para que acumule acciones de Fishbach Corporation, una de las varias maniobras mediante las que Milken convierte a Fishbach en los brazos del asaltante Victor Posner.
Sin embargo, la misma precisión de Guarida de ladrones socava gran parte de su argumento básico, en particular, el incesante enfoque de Stewart en la delincuencia como eje en torno al cual giró la década. Pensemos en el caso de Martin Siegel, cuyo ascenso y caída Stewart narra con detalles ricos y creíbles. El comportamiento de Siegel, como el de la mayoría de las personas en La guarida de los ladrones, fue profundamente criminal. Pero era una figura muy poco criminal. Durante gran parte del principio de su carrera, voló a su casa en Boston los fines de semana para ayudar a salvar el negocio de calzado de su padre. Tras fichar por Drexel Burnham Lambert en 1986, ayudó a poner fin al indecoroso mujeriego en las conferencias anuales de bonos high yield de la firma.
Siegel recurrió a la delincuencia, explica Stewart, a través de una serie de presiones personales e institucionales. Casi en cada esquina, está plagado de culpa, miedo a que lo atrapen y vergüenza por sus violaciones. Cuando por fin lo atrapan, se derrumba, solloza e inmediatamente confiesa. «Yo hice esto», le confiesa a su abogado. «Soy culpable. Lo siento. Quiero hacer lo correcto». En la última línea de su libro, Stewart describe un sueño recurrente de Siegel. Los temas son la redención y la rehabilitación, y el sueño gira en torno a su antiguo mentor, el abogado de adquisiciones Martin Lipton. «En el sueño», escribe Stewart, «Lipton se levanta y camina hacia Siegel. Lipton lo abraza y luego le dice: ‘Lo perdono’».
Nada de esto reduce la gravedad de los crímenes de Siegel. Pero su carácter y su remordimiento genuino son importantes porque están en desacuerdo con el tono oscuro de gran parte de La guarida de los ladrones . De hecho, el escándalo de Wall Street tuvo una milla de ancho. Pero también tenía, con la excepción de Michael Milken, un centímetro de profundidad. Muchas de las personas del libro de Stewart —desde el bufón Dennis Levine hasta los jóvenes abogados y banqueros confusos que lo rodean y el desquiciado Ivan Boesky— se parecen más a la banda que no podía disparar con claridad que a una diabólica amenaza para el sistema capitalista.
Otro aspecto desconcertante de la historia de este crimen es el énfasis de Stewart en lo difícil que fue para las autoridades resolver estos casos: «Las implicaciones financieras de estos delitos, por enormes que sean, [no deberían] ocultar el desafío que representaron para las capacidades nacionales de aplicación de la ley, su sistema judicial y, en última instancia, para el sentido de la justicia y el juego limpio que son la base de la sociedad civilizada».
Me pregunto. El desenlace de la conspiración de Wall Street comenzó el 25 de mayo de 1985, cuando el vicepresidente de cumplimiento de Merrill Lynch & Company recibió una carta mal redactada y sin firmar en la que se acusaba a dos empleados de Merrill de «comerciar con información privilegiada». La carta, que solo se refería a Levine, Boesky y otros de la manera más tangencial, provocó una investigación interna por parte de Merrill Lynch y la empresa pronto lo notificó a la Comisión de Bolsa y Valores.
Menos de un año después, el 12 de mayo de 1986, Dennis Levine fue acusado. Para ese otoño, Ivan Boesky y Martin Siegel se habían ofrecido a llegar a un acuerdo y ambos estaban cooperando con la investigación federal de Milken, Drexel y otros actores de Wall Street.
Sin duda, se necesitaron otros dos años para persuadir a Drexel de que se declarara culpable y 16 meses más para que Milken se declarara culpable. Pero Stewart documenta los muchos factores detrás de las demoras: las tensiones entre el fiscal de los Estados Unidos y la SEC, el compromiso del gobierno de hacer que las acusaciones sean herméticas y, por supuesto, una estrategia de defensa de Milken, sus leales tropas en Beverly Hills y sus asesinos legales contratados y sus magos de las relaciones públicas. Aun así, en comparación con las demandas antimonopolio estadounidenses contra AT&T o IBM o la investigación del escándalo Irán-Contra, incluso los casos Drexel-Milken parecen notables por la rapidez con la que se cerraron más que por las impugnaciones que plantearon al sistema judicial.
Pero la máxima debilidad de La guarida de los ladrones no es que Stewart exagere la criminalidad intrínseca de estos hombres ni su capacidad para evadir la justicia. Es que ignora la lógica empresarial detrás de lo ocurrido, una omisión notable para el editor de primera plana del Wall Street Journal. Stewart es tan reacio a apartar la cabeza de las declaraciones juradas y las solicitudes 13D que hace la vista gorda ante las vastas fuerzas que dieron forma al mundo en el que tuvieron lugar estos hechos. Tenemos la delincuencia sin el contexto, el exceso sin la economía.
La compra por parte de KKR en 1986 de Beatrice Companies, el conglomerado de alimentos y productos de consumo con sede en Chicago, es un buen ejemplo. El acuerdo con Beatrice fue una transacción decisiva en varios frentes. Fue la primera LBO hostil de KKR y su finalización provocó un aumento de las ofertas hostiles por parte de KKR y otros especialistas en compras. En$ 6.200 millones fue la mayor LBO hasta la fecha y erosionó aún más la importancia del tamaño como barrera a las adquisiciones. Se financiaba en gran medida con bonos basura, que estaban alcanzando nuevas cotas de importancia a la hora de suscribir transacciones hostiles.
La LBO de Beatrice estaba plagada de ilegalidades y tratos poco éticos, transgresiones que La guarida de los ladrones documenta con gran detalle. Martin Siegel, el banquero de inversiones de KKR, mantuvo un intercambio continuo de información privilegiada con Robert Freeman, director de arbitraje de Goldman, Sachs. Mientras Drexel y KKR maniobraban para financiar la operación, el precio de las acciones de Beatrice fluctuó, pero Siegel y Freeman, gracias a su cooperación ilegal, se beneficiaron generosamente.
El acuerdo con Beatrice también mostró las violaciones de Michael Milken. Como la operación era tan grande y requería tanta financiación con bonos basura, Milken convenció a KKR de que ofreciera un edulcorante a los posibles clientes: órdenes de compra de acciones que representaran 24% del capital de Beatrice. KKR ofreció las órdenes a través de Drexel por la suma nominal de$ 7,9 millones. Sin embargo, los compradores de bonos no necesitaban los edulcorantes. Así que Milken simplemente se quedó con 80% de las órdenes para sus propias sociedades de inversión, así como las de su familia, los empleados de Drexel en Beverly Hills y otros asociados de Milken. Stewart estima que los beneficios de esas órdenes alcanzaron$ 500 millones. (Sarah Bartlett, que también examina la transacción en La máquina del dinero, vincula las ganancias a$ 275 millones.) No está claro si las acciones de Milken fueron ilegales, pero no cabe duda de que fueron escandalosas y poco éticas.
Si la historia terminara aquí —que es donde la deja Stewart—, Beatrice LBO sería sin duda una acusación condenatoria de reestructuración en la década de 1980. ¡Pero espere! ¿Qué hay del trato? ¿Qué hay de la empresa? ¿Qué hay de la creciente corporocracia reunida por el presidente de Beatrice, James Dutt, como monumento a su ego? No leímos ni una palabra de James Stewart (ni de Sarah Bartlett, de hecho) sobre el motivo de la transacción en sí.
Básicamente, pagó KKR$ 50 por acción:$ Prima de 2.400 millones por encima del valor de mercado de la empresa cuando Dutt renunció en agosto de 1985, por el derecho a arreglar el lío de Beatrice. Poco después de la compra, KKR inició una campaña de reestructuración masiva. Dividió algunas divisiones al público, volvió a vender otras divisiones a sus gerentes, se deshizo de marcas populares (zumo de naranja Tropicana y frutos secos de Fisher, entre otras) que eran más valiosas para otras empresas. KKR recaudó las ganancias de$ 9 mil millones en el proceso y generó 50% rentabilidad anual para sus inversores en la operación.
Había crimen y excesos en toda la LBO de Beatrice. Pero la LBO no era acerca de crimen y exceso. Tenía que ver con el impacto destructor de valores del exceso de conglomeración y burocracia empresarial. La ruptura de Beatrice no fue bonita ni indolora. Pero la economía estadounidense es más fuerte porque Beatrice Companies ya no existe. También lo son muchas de las antiguas divisiones de Beatrice. Playtex International y el alquiler de coches de Avis no son más que dos de las muchas empresas de Beatrice que han prosperado fuera del estrangulamiento de las sedes corporativas.
El acuerdo con Beatrice fue una de las cientos de transacciones de control corporativo de la década de 1980, operaciones con un valor combinado de$ 1,4 billones. Detrás de la mejor de estas operaciones había una visión poderosa: que los activos corporativos con bajo rendimiento, liberados de la derrochadora interferencia de la burocracia de la sede central, las inversiones improductivas de los directores ejecutivos que construyen imperios y la costosa indiferencia de los directivos con poco interés en el progreso de la empresa, podrían valer mucho más si se lograran maximizar el valor accionarial. Esta «brecha de valor» era un enorme premio disponible para cualquier grupo de actores que pudiera averiguar cómo cerrarla.
Las adquisiciones hostiles y las LBO se convirtieron en el principal vehículo para cerrar la brecha de valor. Con el tiempo, a medida que las primas del control corporativo aumentaron las cotizaciones de las acciones, el mercado alcista siguió repuntando y más empresas se pusieron en forma en respuesta a la amenaza de adquisición, la brecha de valor se evaporó y la lógica económica de la era expiró. Demasiados negociadores deseosos de participar en grandes comisiones tardaron en reconocer esta transición, razón por la cual, como veremos, muchas de las transacciones falsificadas a finales de la década fracasaron desastrosamente.
Según La guarida de los ladrones, la década de 1980 se concibió en el crimen y murió de la misma manera. Tras la acusación de Dennis Levine, observa Stewart, Martin Siegel pensó que estaba a salvo. «Años más tarde, al recordar ese día, Siegel se dio cuenta de que se había equivocado», escribe Stewart. «La bala que mató a Levine también lo mató. Mató a Ivan Boesky. Mató a Michael Milken.
«La misma bala hizo añicos la moda de las adquisiciones y el mayor auge de la creación de dinero de la historia de Wall Street… Puede que la década de la codicia haya tardado cuatro años más en desarrollarse, pero después del 12 de mayo de 1986 estaba condenada al fracaso».
¿Se juega solo? El valor total de las operaciones de fusiones y adquisiciones desde 1987 hasta 1990 fue de casi$ 850 000 millones, lo que supera el valor total de todas las operaciones entre 1980 y 1986. La mayoría de las ofertas, las más importantes y muchas de las peores ofertas se hicieron cuando había menos delincuencia. La toma de posesión y la ola de LBO tuvieron una muerte natural (aunque desordenada). Una bala de la fiscalía no podría haber matado la década de 1980 porque la delincuencia no dio vida a la década.
¿La década de 1980 fue por la codicia?
Si la década de 1980 no tuvo que ver con el crimen, seguro que tuvo que ver con la codicia. Así como la década de 1960 se recuerda como la década de Vietnam y los Derechos Civiles, y la década de 1970 como la década de Watergate y el malestar, la década de 1980 está destinada a llamarse la década de la codicia.
Es difícil discutir la afirmación de que demasiadas personas en Wall Street ganaron demasiado dinero y demasiado rápido. O que demasiados jóvenes con talento se dejaron atraer por el brillo y la intensidad del mundo financiero a expensas de actividades más discretamente gratificantes.
Pero el dinero era solo una parte de lo que atraía a los mejores y a los más brillantes a Wall Street. La «actitud» también importaba, como subraya Michael Lewis en su nuevo libro, La cultura del dinero. «Solo tenía que pasar unos cinco minutos con estas personas para darse cuenta de que no se veían a sí mismas como parte de la cultura empresarial ortodoxa», escribe. «Se veían a sí mismos de forma romántica, como guerrilleros en la jungla empresarial. Eran fanáticos con actitudes».
Además, muchos estadounidenses compartían su fascinación por el dinero y las trampas del éxito. La década de El arte de negociar y Bárbaros en la puerta también fue la década de Iacoca y la cadena de noticias financieras. El problema era que, a medida que pasaba la década de 1980, cuanto más de cerca mirábamos, menos nos gustaba lo que veíamos. (Lo cual, naturalmente, solo nos dio ganas de ver más; libros de testigos como La cultura del dinero, una deliciosa tarea de la década de 1980 que se beneficia de nuestra fascinación por la misma «cultura del dinero» de la que se burla.)
Pero la mayoría de las crónicas de la cultura del dinero y la mayor parte de nuestra fascinación por ella giran en torno al estilo más que a la sustancia: grandes limusinas, arte caro, fiestas lujosas. El mal gusto es diferente a la codicia. Puede que entretenga, pero no explica. Más importante aún, la codicia es una etiqueta sencilla para un tema serio: los usos y abusos del dinero como motivador del comportamiento.
Al principio El dinero y el sentido de la vida, Jacob Needleman repite un consejo que escuchó una vez: «Si quiere tomar la verdadera medida de alguien, observe cómo maneja el sexo, el tiempo y el dinero». Lo que vale para las personas vale con creces para nuestra sociedad de medios de comunicación. El dinero es la prueba de Rorschach de los Estados Unidos. Y las riquezas de Wall Street en la década de 1980 nos dejaron más confundidos que nunca acerca del papel del dinero en nuestras vidas y nuestro trabajo.
Needleman, profesor de filosofía en la Universidad Estatal de San Francisco, se basa en textos sagrados y enseñanzas religiosas para investigar lo que él considera la tensión central de la vida moderna, la tensión entre «la sociedad acomodada y el alma empobrecida». En ningún lugar encontramos fórmulas sencillas para lo que constituye dinero «suficiente» o un salario «justo». Sus preguntas van más allá de las preguntas obvias sobre los límites financieros y pasan a preguntas más difíciles sobre la riqueza y la dimensionalidad del personaje.
«El dinero puede comprar casi cualquier cosa que queramos», escribe Needleman. «El problema [es] que solemos querer solo las cosas que el dinero puede comprar».
Según Needleman, la lucha central de la condición humana es la lucha por llevar una «vida mixta»: respetar y actuar en función de la importancia de los logros comerciales, incluso la riqueza, pero aplicar los éxitos del mundo material a cuestiones espirituales más difíciles y dolorosas. «El dinero debe convertirse en un instrumento de búsqueda del autoconocimiento», escribe. «El dinero debe convertirse en una herramienta en la única empresa que valga la pena emprender para cualquier hombre o mujer modernos que desee seriamente encontrar el sentido de sus vidas: debemos utilizar el dinero para estudiarnos tal como somos y como podemos llegar a ser».
La premisa de Needleman es importante porque nos obliga a ir más allá de la fácil arrogancia con la que solemos menospreciar la «codicia» de la década de 1980. Needleman lo tiene claro: no hay nada intrínsecamente malo en la búsqueda agresiva del dinero. Solo si damos el dinero que se debe, solo si reconocemos su poder poderoso y legítimo, podemos superarlo. De hecho, el error equivocado de no dar al dinero lo que se merece, de descartar como «malo» lo que es simplemente «secundario», puede causar tanta miseria como una obsesión por el dinero que lo consume todo. Para ilustrarlo, analiza la degeneración de los monasterios a finales de la Edad Media.
Los primeros monasterios, los formados por San Benito y otros líderes sabios, eran comunidades dinámicas cuyo objetivo era dominar la vida mixta. Giraban en torno a la dedicación a la espiritualidad y al servicio. Pero había un contacto amplio, aunque estrictamente regulado, con el mundo material exterior y un compromiso con el trabajo físico.
Sin embargo, con el tiempo, los monasterios se corrompieron por la sobrevaloración de lo espiritual. Se alejaron del mundo exterior, perdieron toda conexión con las actividades materiales y negaron la legitimidad de la «naturaleza inferior» del hombre. Esa fue su perdición. Sus miembros se convirtieron en esclavos de las abstracciones, de ideales que repudiaban su humanidad. Esta postura irreal e inhumana llevó inevitablemente a la decadencia, la hipocresía y la decadencia.
¿Qué tienen que ver los monasterios con la codicia en la década de 1980? Piense en lo que realmente motivó a Michael Milken —en el imaginario popular, el epítome de la codicia de Wall Street— a la luz de las enseñanzas de Needleman.
A su manera, Michael Milken era monje. Y en la oficina de Drexel Burnham Lambert en Beverly Hills, creó su versión de un monasterio. Solo en su monasterio, el dinero en sí mismo se convirtió en la abstracción, el ideal en torno al cual se organizaban todas las actividades. Milken y sus seguidores estaban obsesionados con el dinero. No por lo que podría comprar, ni siquiera por lo que podría hacer, sino por lo que representado—supremacía sobre un mundo que habían construido.
En La guarida de los ladrones, James Stewart presta mucha atención al enfoque de Milken con respecto al dinero. Detrás de todas las anécdotas espeluznantes, detrás de todos los intrincados detalles de transacciones específicas, parecen surgir dos principios. Tampoco es tan banal como la «codicia».
El primer principio de Milken era que en las interacciones financieras ningún nivel de beneficio era suficiente. Los beneficios no medían simplemente el diferencial entre costes e ingresos, sino también la capacidad de controlar su mundo. Milken explicó su actitud durante una entrevista de trabajo con Martin Siegel en 1986. Stewart relata la conversación: «Milken le dijo a Siegel que había que explotar financieramente a los clientes y clientes tanto como pudiera soportar el mercado. La cuestión, insistió, no era lo rentables que fueran. Ningún margen era demasiado grande».
El segundo principio era el secreto. En todo el monasterio de Milken, el dinero estaba envuelto en misterio e intriga. La fórmula de bonificación por la que Milken y su empresa de Beverly Hills recibían la mayor parte de su compensación (lo que generaba una bonificación para Milken de$ 550 millones en 1986) era un secreto muy bien guardado incluso dentro de Drexel. Además, Milken se esforzó por ocultarle a los suyos cuánto valían. Desalentó a sus empleados a operar por cuenta propia. En cambio, Milken creó asociaciones de inversión que pusieron en común su dinero. Controló cuidadosamente estas asociaciones, junto con el acceso a la información sobre sus participaciones y su valor.
En la misma entrevista con Siegel, Milken explicó este énfasis en el secreto. Una gran riqueza, parecía preocuparse, podría ser tanto un sedante como un energizante. Para los que están menos motivados que él, para los que se mueven menos por la abstracción del dinero, el éxito material era un fenómeno autolimitado.
«No quiero llevar el marcador», le dijo Milken a Siegel. «Si la gente aquí sabe alguna vez lo rica que es, engordará despacio. Nunca debe contar su dinero; tiene que seguir esforzándose para hacer más».
En última instancia, lo que me preocupa por Michael Milken no es que se dejara llevar demasiado por la búsqueda de riqueza. Lo que me preocupa es que fuera no ha conducido lo suficiente mediante la búsqueda de la riqueza. Criticar la «codicia» de Milken es pasar por alto la dimensión más amplia (y más preocupante) de su personaje y sus motivaciones.
Un encuentro personal con Milken hace poco menos de dos años le permitió vislumbrar la complejidad de sus ambiciones. Durante el desayuno de un sábado en Boston, Milken nos contó a unos colegas y a mí una historia sobre cómo había intentado intervenir en uno de los temas políticos más divisivos de la vida pública estadounidense, la política estadounidense con respecto a Nicaragua. Contó la historia como si se tratara de un capítulo poco llamativo de su carrera aún en desarrollo, un ejercicio de calentamiento para planes más grandiosos y atrevidos.
¿Qué es lo mejor que los Estados Unidos podrían hacer por Nicaragua? Preguntó Milken. Perdone su deuda externa. ¿Qué tiene que hacer para condonar su deuda externa? Sea dueño. Milken nos dijo entonces que lo hizo soy dueño. Afirmó haber realizado discretamente grandes compras de valores representativos de deuda nicaragüense en circulación. El precio era un centavo por dólar. Luego fue a la CIA y se ofreció a vender la deuda entre 3 centavos y cinco centavos por dólar. En el momento en que los sandinistas perdieran el poder, razonó Milken, los Estados Unidos podrían dar la bienvenida al nuevo régimen perdonándole sus obligaciones y ofreciéndole borrón y cuenta nueva en la economía mundial.
Cierto o no (Milken dijo que la CIA se negó), el plan era impresionante por su audacia y escalofriante por su arrogancia. Según parece, Milken lo vio, su plan era un servicio público del más alto nivel: el patriotismo financiero. Como vimos muchos de los presentes en la mesa, el plan representaba una manipulación geopolítica de un tipo nuevo y peligroso: la toma de posesión de la política exterior de los Estados Unidos. Milken había obligado al dinero a entrar en un reino al que no pertenecía.
No pretendo saber dónde cae la línea entre la ambición y la malevolencia. Pero esté donde esté, Michael Milken lo cruzó. Hacia el final de nuestro desayuno, ofreció una autodescripción con la intención, creo, de tranquilizarnos sobre lo que lo motivó. «Soy científico social», nos dijo Milken. «No soy un negociador». Él, y nosotros, habríamos estado mejor si hubiera sido tan solo un negociador.
¿La década de 1980 fue sobre ideas?
Ni el crimen ni la codicia satisfacen una explicación de lo que ocurrió en la década de 1980. ¿Qué hay de las ideas? De hecho, la década de 1980 fue un período de grandes ideas. Una revolución en las finanzas corporativas puso patas arriba la sabiduría convencional. La deuda de bajo grado se convirtió en combustible financiero de alto octanaje. En el viento había promesas de la «democratización del capital» y de la creación de estructuras financieras tan fluidas y flexibles que las empresas podrían adaptarse sin esfuerzo a los caprichos del ciclo económico.
Más que nada, la década de 1980 demuestra el poder de esas ideas, así como de la peligrosa tendencia de incluso las ideas más sólidas, en un mundo en el que los flujos de capital y las transacciones financieras globales se miden en nanosegundos, a sobrecalentarse, sobrepasarse y, finalmente, distorsionarse irreconociblemente.
La figura más estrechamente relacionada con la Nueva Financiación es Michael Jensen. En «El control corporativo y la política de las finanzas», su artículo publicado en la edición de verano de 1991 de Revista de finanzas corporativas aplicadas, Jensen apoya con entusiasmo el fenómeno del control corporativo. Estima que el$ 1,8 billones de adquisiciones y LBO entre 1976 y 1990 generaron ganancias para los accionistas de$ 650 mil millones. Estas ganancias no representaron transferencias de riqueza de otras circunscripciones, insiste, sino la creación de un valor económico real. Y tiene poca paciencia con las dudas populares sobre la ola de adquisiciones.
«Hoy en día no conozco ningún área de la economía», escribe, «en la que la divergencia entre la creencia popular y las pruebas de la investigación académica sea tan grande».
En el centro de la Nueva Financiación estaba el conflicto, en particular, el conflicto de intereses entre los directores y los accionistas de las empresas públicas que generaban más «flujo de caja libre» del que podían invertir de forma rentable. Los gritos de guerra fueron «reducir los costes de agencia», «subir el pago por desempeño», «recuperar a los inversores activos» y «aprovechar su empresa al máximo».
Esta nueva forma de pensar no inspiró por sí sola la ola de adquisiciones y LBO que caracterizó la década de 1980; la relación entre la teoría y la práctica es más sutil e interactiva que eso. Lo que sí ofreció la Nueva Financiación fue una visión del mundo convincente que se ajustaba a las poderosas fuerzas económicas que impulsaron la década.
Jensen presta especial atención a las LBO. Repasa el argumento, expuesto por primera vez en su visible y controvertido artículo de HBR, «Eclipse of the Public Corporation» (septiembre-octubre de 1989), de que las asociaciones de LBO como KKR, Clayton & Dubilier y Forstmann Little representan «un nuevo modelo de dirección general». Sostiene que el nuevo modelo supera la debilidad intrínseca de la empresa pública mediante la creación de incentivos y estructuras de gobierno que remodelan las prioridades de la dirección. El modelo hace hincapié en una estrecha relación entre la remuneración de los ejecutivos y el rendimiento empresarial, la supervisión intensa por parte de un consejo de expertos, los directores de operaciones con grandes participaciones en acciones y las restricciones a la transferencia de efectivo y otros recursos entre las unidades de negocio.
La revolución de las finanzas corporativas dejó a gran parte del establishment empresarial y académico profundamente incómodo. Una medida de la naturaleza y el alcance del malestar es el nuevo libro de Louis Lowenstein, uno de los observadores y críticos más destacados de Wall Street. Lowenstein tiene dos objetivos principales en Sentido y tonterías en las finanzas corporativas. La primera, en la que lo logra de manera brillante, es añadir más pruebas al historial sobre los peores excesos de la década de 1980. Un capítulo centrado en la industria minorista ofrece ejemplos reveladores: la próspera evolución de los grandes almacenes de mayo, que se mantuvieron alejados de la ola de adquisiciones de LBO, contrasta marcadamente con R.H. Macy, que se tambaleó ante una LBO de alto riesgo, y la desastrosa y hostil adquisición de los grandes almacenes federados por parte de Robert Campeau.
El segundo objetivo, en el que Lowenstein tiene menos éxito, es atacar las premisas subyacentes de las finanzas corporativas modernas. Su perspectiva es clara: casi todo lo que es bueno de las finanzas no es muy nuevo y casi todo lo que es nuevo no es muy bueno.
«Para aquellos atrapados en ello», escribe, «estamos ante una nueva y brillante era en las finanzas, que se describe una y otra vez con una sola palabra elegancia. Para aquellos de nosotros que no somos creyentes, la palabra elegancia es un anatema, una señal segura de que estamos en un terreno peligroso».
¡Palabras para una generación de gerentes corporativos ansiosos por las que vivir! Pero Lowenstein no es un chivo expiatorio de la dirección. De hecho, su libro define un dilema central de la empresa pública exactamente de la misma manera que Jensen y sus aliados: retener o reembolsar el flujo de caja libre. Lowenstein no niega que muchos directores de empresas públicas sean egoístas, miopes y derrochadores. Simplemente no adoptará la receta de New Finance.
Pensemos en su devastador análisis sobre la mala gestión en American Express. Durante las dos últimas décadas, el núcleo de American Express ha sido su fabuloso y lucrativo negocio de servicios relacionados con los viajes (TRS), que incluye las operaciones de tarjetas de crédito y cheques de viajero de la empresa. Durante la década de 1980, informa Lowenstein, los ingresos netos de TRS crecieron a una tasa anual compuesta del 20%%, y el negocio «ganaba 27 dólares de forma constante% o más en el capital de los accionistas». TRS era una «franquicia exquisita» y la envidia de la industria de los servicios financieros.
Pero todo este éxito creó un problema. ¿Cómo debe gestionar la dirección su vergüenza de riqueza, es decir, el enorme flujo de caja que generó TRS? La respuesta muy conocida de American Express: desperdiciarlo en una ola de compras, o lo que el administrador de dinero Peter Lynch llama una campaña de «desempeoramiento».
Durante la década de 1980, American Express gastó$ 4 mil millones montando lo que se convirtió en Shearson Lehman Hutton. Creó una filial, el Banco de Desarrollo Comercial, que finalmente registró pérdidas de$ 1.600 millones en préstamos del Tercer Mundo. Al final de la década, solo un negocio que American Express había adquirido seguía en manos de la empresa y obtener beneficios.
Así que Lowenstein realiza un ejercicio fascinante. ¿Y si, se pregunta, la dirección no se hubiera embarcado en la ola de adquisiciones y, en cambio, hubiera utilizado el enorme flujo de caja de TRS para volver a comprar acciones de American Express? Estima que con esta estrategia, American Express valdría cerca de$ 70 por acción, a diferencia del$ 30 por acción, se vendió en el verano de 1990. En otras palabras, ¡la dirección había destruido más de la mitad del valor por acción de la empresa! Para el otoño de 1991, tras la aparición de problemas en la propia TRS, las acciones de American Express se vendían a menos$ 20. (Curiosamente, Lowenstein no menciona ningún importante programa de recompras que American Express inició en 1985. Pero su crítica básica sigue siendo persuasiva.)
Al análisis de Lowenstein solo le falta una cosa: una teoría de la causalidad y el cambio. ¿Por qué la dirección de American Express destruiría sistemáticamente la mitad del valor de la empresa? ¿Y por qué no cambiaría de rumbo cuando el mercado emitiera su veredicto? Las respuestas a estas preguntas son precisamente las que ofrece New Finance. Los gerentes no dejan de «hacer lo correcto» porque no saben qué es lo correcto. Con demasiada frecuencia, no hacen lo correcto porque no redunda en beneficio de sus intereses económicos o porque no se penaliza por hacer lo incorrecto.
El caso American Express habla directamente de la contribución más importante de la década de 1980. La verdadera reestructuración financiera nunca tuvo que ver solo con los balances, las estructuras de capital y los flujos de caja descontados. Se trataba de la organización industrial, los incentivos y la supervisión. También tenía que ver con el poder y el cambio, específicamente, con el poder de los inversores activos para cambiar las estrategias y prioridades de los gestores actuales y, por lo tanto, crear nuevo valor a partir de los activos existentes.
Pero incluso las ideas sólidas tienen sus límites. Y, por definición, las revoluciones no tienen límites. A medida que pasaba la década de 1980 y a medida que se hacían visibles los beneficios (y beneficios) de estas transacciones, los patrocinadores de la LBO, los banqueros de inversión, los artistas de adquisiciones y muchos directores corporativos se desviaron enormemente del rumbo. Los restos resultantes se han convertido en el legado más visible de la época y en la razón por la que se ha hecho tan fácil descartar toda la década como una mezcla bruja de crimen, codicia y locura financiera temporal.
Los profesores Steven Kaplan y Jeremy Stein han examinado 124 «grandes» compras por parte de la gerencia (transacciones valoradas en más de$ 100 millones) completada entre 1980 y 1989. El valor total de estas ofertas era$ 132 mil millones, más de 75% del volumen total en dólares de las compras realizadas durante este período. Este es uno de los estudios más completos sobre las LBO realizados hasta la fecha. También es uno de los más inequívocos.
El estudio de Kaplan-Stein es el certificado de defunción definitivo de la década de 1980, una explicación convincente de por qué y cómo cada revolución fomenta su propia contrarrevolución. Sitúa la hora de la muerte alrededor de 1985, cuando la financiación con bonos basura comenzó a explotar. El instrumento financiero que dio vida a la década —y respaldó tantas operaciones sólidas, incluso después de 1985— también aceleró su ruina.
Los hallazgos cuentan una historia deprimente. Los precios de compra se dispararon en relación con los valores de mercado y los flujos de caja, sin la correspondiente reducción del riesgo empresarial. La fijación de precios más agresiva estuvo acompañada de estructuras financieras más precarias, en particular, la erosión de la financiación «al descubierto», una herramienta importante para armonizar los intereses de los acreedores. Las partes de las transacciones (banqueros de inversión, patrocinadores de la LBO, gestores) se llevaron cada vez más dinero por adelantado, lo que creó enormes incentivos para cerrar operaciones en lugar de hacer operaciones sólidas. Los directivos actuales tenían incentivos particularmente perversos; ganaban más dinero vendiendo sus acciones originales del que invertían en la empresa posterior a la LBO.
No es de extrañar, entonces, el resultado. Solo una de las 41 compras de Kaplan-Stein realizadas entre 1980 y 1984 ha dejado de pagar. Pero los impagos se produjeron en 22 de las 83 operaciones cerradas entre 1985 y 1989, ¡1 de cada 4! Nueve de las empresas que dejaron de pagar se declararon en quiebra según el Capítulo 11.
Por muy desagradables que sean estos hallazgos, hay tres puntos que vale la pena destacar. En primer lugar, estos resultados por sí solos no socavan la potencia del modelo LBO original. El problema no está en la teoría sino en el hecho de que las operaciones dejaron de ajustarse a la teoría. Las compras de finales de la década de 1980 no solo estaban sobrevaloradas, sino que estaban estructuradas completamente mal desde el punto de vista de alinear los intereses de los gerentes, los propietarios y los acreedores.
En segundo lugar, y esto refleja la dinámica del exceso en todos los mercados financieros, la gran mayoría de las peores operaciones no las hicieron los innovadores de la LBO, sino imitadores desesperados por entrar en el negocio. Entre los imitadores había algunos de los nombres más prestigiosos de Wall Street, pero estas firmas, por muy exitosas que fueran en otras líneas de negocio, eran totalmente neófitas en las LBO y en la financiación de bonos basura.
En tercer lugar, en la máxima perversión de la nueva lógica financiera, las compras acabaron convirtiéndose en otro dispositivo para afianzar a la dirección actual. Muchas de las LBO o recapitalizaciones apalancadas más desastrosas (Fruehauf, Interco, Revco, U.S. Gypsum) las patrocinaron directivos desesperados por desviar una adquisición hostil o una oferta de compra no solicitada. Se convirtieron en la versión corporativa estadounidense de destruir la aldea vietnamita para salvarla y destruir la aldea que destruyeron.
¿Y los revolucionarios? ¿Adónde han girado? A la siguiente etapa, por supuesto, y al proceso de entrenamiento y quiebra. Pero aquí los propios revolucionarios han ido mal. En su comprensible consternación por la reacción violenta contra la década de 1980, ofrecen nuevas soluciones a las dificultades financieras que van en contra de las pruebas y del sentido común.
Algunos incluso cuestionan la importancia de dificultades financieras. El primer artículo de la edición de verano de 1991 del Revista de finanzas corporativas aplicadas es la conferencia del profesor de la Universidad de Chicago Merton Miller sobre el Premio Nobel de 1990. Está claro que Miller pretendía que el discurso fuera una refutación a la vigorosa reacción en curso entonces (y aún) contra la ola de reestructuraciones corporativas. Sin embargo, cuando Miller centró su atención en los restos, ofreció una perspectiva tan improductiva en su abstracción como la de cualquier monje medieval.
«Los matices emocionales y psicológicos de la palabra ‘quiebra’ dan a ese resultado en particular más protagonismo del que se merece por motivos estrictamente económicos», declaró. «Desde una perspectiva financiera incruenta, una quiebra significa simplemente que los accionistas han perdido toda su participación en la empresa. Su opción, por así decirlo, ha caducado sin ningún valor».
Michael Jensen, que, más que Miller, admite fácilmente los peores excesos de la época (cita y apoya el estudio de Kaplan-Stein), aporta una perspectiva más política a su análisis de las dificultades financieras. ¿Por qué, se pregunta, tantas empresas en problemas han recurrido al Capítulo 11 en lugar de dedicarse a una reestructuración voluntaria y, por lo tanto, menos costosa? (En su artículo de HBR «El eclipse de la corporación pública», Jensen predijo una tendencia que denominó «la privatización de la quiebra», en la que las empresas en problemas se «reorganizarían rápidamente, a menudo bajo una nueva dirección y con unos costes mucho más bajos que con un proceso supervisado por un tribunal»).
Sus culpables son contrarrevolucionarios de fuera del mundo de los negocios y las finanzas: «nuevas e importantes iniciativas regulatorias, un cambio fundamental en el código tributario y una decisión equivocada del tribunal de quiebras que, en conjunto, están obligando a muchas empresas en problemas a entrar en el capítulo 11». En este sentido, sostiene Jensen, «el ataque regulatorio al alto apalancamiento se ha convertido en una profecía autocumplida».
Son los gritos de los revolucionarios que han perdido el rumbo. En su análisis del sector minorista, Louis Lowenstein documenta los costes humanos y empresariales (incluidos 8 000 despidos) del desastre de la Federación de Campeones en tan solo los 18 meses transcurridos entre la adquisición y la quiebra, costes que ni siquiera una «perspectiva financiera incruenta» podría pasar por alto. Además, un nuevo estudio sobre los costes y las consecuencias de las dificultades financieras, uno tan cuidadoso como el estudio de Kaplan-Stein sobre las compras, pone en duda el argumento de Jensen de que la política tributaria o una decisión judicial equivocada explican la explosión de las solicitudes de quiebra según el Capítulo 11.
El estudio de los profesores Paul Asquith, Robert Gertner y David Scharfstein se basa en una muestra de 102 empresas que emitían bonos basura y luego se metían en problemas. Sus conclusiones documentan lo difícil que es evitar la quiebra una vez que surgen problemas, independientemente de lo que puedan predecir las teorías. Los bancos comerciales, cuyos préstamos suelen estar respaldados por amplias garantías, «casi nunca» condonan el capital ni conceden nuevos créditos fuera de una quiebra formal. La venta de activos es una herramienta importante para generar efectivo y evitar los tribunales, pero la mayoría de las empresas con problemas financieros operan en sectores con problemas, lo que significa que hay pocos compradores para sus activos. Las complicadas estructuras de responsabilidad de tantos balances (en particular, la peligrosa combinación de deuda pública sin garantía y préstamos comerciales garantizados y deuda institucional) crean amargos conflictos entre los acreedores y «impedimentos sustanciales a la reestructuración extrajudicial».
Este nuevo estudio no examina las absorciones y las LBO per se, sino que examina las empresas que habían emitido bonos basura para financiar actividades empresariales más tradicionales. Pero hay motivos de sobra para creer que la dinámica básica de reestructuración en las adquisiciones y las LBO en dificultades es la misma que en estas empresas. Y los resultados son claros: 42 de las 102 empresas de la muestra se declararon en quiebra según el Capítulo 11.
Una agenda para la década de 1990
En su libro, Louis Lowenstein cita una advertencia sobre la innovación financiera del legendario inversor Ben Graham: «Puede meterse en más problemas con las buenas que con las malas, porque es mucho más fácil llevar una buena idea al exceso». Bastante justo. Pero la corrupción de las ideas fundamentales detrás de la revolución económica de la década de 1980 no debería ocultar su poder y sus promesas originales.
Al mismo tiempo, queda una parte fundamental de los asuntos pendientes. La principal debilidad de las Nuevas Finanzas, una debilidad que incluso sus defensores y profesionales más responsables detestan reconocer, es su tremendamente regresivo impacto social. Las absorciones y las LBO tuvieron un profundo efecto en el tejido y la psique de la vida económica estadounidense. También reformulan la distribución de las recompensas y los sacrificios dentro de las empresas, normalmente sin tener en cuenta la responsabilidad o la necesidad. La realidad innegable es que las personas que sufrieron la mayor parte del sufrimiento —las que perdieron sus empleos, las que conservaron sus trabajos pero perdieron el sentido de la lealtad y la seguridad, las que tuvieron comunidades patas arriba— no desempeñaron ningún papel en la creación de los problemas originales.
La eficiencia sin justicia social tiene poco poder de permanencia en los Estados Unidos. Ese hecho, más que cualquier contrarrevolución del establishment, explica la intensidad de la reacción contra la década de 1980. Con la ineptitud de la gestión en empresas gigantes como General Motors y Sears, Roebuck probablemente haya costado más puestos de trabajo e infligido más miseria que diez adquisiciones o LBO. Y queda mucha ineptitud por todos lados, sea testigo de American Express. Pero eso no reduce la carga de los innovadores que controlan la empresa para, como mínimo, tener en cuenta honestamente los costes de lo que han generado.
El dinero de otras personas, la nueva versión cinematográfica de la obra que arrasó en Wall Street en plena década de 1980 presenta las desagradables alternativas de manera más atractiva que cualquier libro o estudio académico. Nos obliga a elegir, a emitir nuestro voto. Por un lado está un CEO satisfecho de sí mismo, Andrew Jorgenson, que dirige una empresa cuyas acciones, que se vendieron por$ 60 hace una década, vender por$ 10 en la actualidad, y cuya actividad principal estancada no ha generado beneficios en años. Por otro lado está el poco atractivo Lawrence Garfield, cuya fría lógica económica generará un gran valor para los accionistas y miseria en la ciudad de Rhode Island que domina New England Wire and Cable.
La película, a diferencia de la obra, alivia la carga de nuestra elección. Tras la abrumadora mayoría de los accionistas a favor de Garfield, una empresa japonesa anuncia, de manera inexplicable, que realizará una enorme inversión para modernizar la planta y fabricar productos para un nuevo mercado. Garfield y los accionistas obtienen sus beneficios, los trabajadores conservan sus trabajos, la ciudad se mantiene vibrante. Incluso hay un indicio de que el chico gana a la niña, de que Garfield y Kate Sullivan, abogada de la asediada empresa, viven felices para siempre.
Por desgracia, la vida rara vez imita al arte. Como sociedad, no hemos encontrado formas de trascender las dolorosas decisiones que nos presentó la década de 1980. Para los negocios y la política, ese puede ser el desafío más importante de la década de 1990: experimentar con modelos de gestión pública y privada que combinen el crecimiento y la reestructuración con la justicia social. Después de todo lo que ha sucedido, sería una falta de imaginación política y el peor resultado económico posible que las preocupaciones legítimas por los costes sociales de la década de 1980 recrearan los problemas originales. Si, paradójicamente, el «populismo» se convirtiera en el vehículo para restablecer la burocracia empresarial.